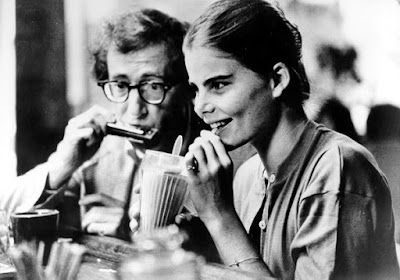De sobra es sabido que el cine mudo es la forma más pura de cine que existe. El cine consiste en contar una historia apoyándose en imágenes, y éstas deben ser lo suficientemente esclarecedoras para que el espectador entienda lo que está sucediendo en la pantalla, aunque no exista sonido ni diálogo alguno. Por eso, a nuestro entender, el cine mudo siempre será el exponente por excelencia de lo que es el cine en general. He aquí una secuencia que no sólo es un prodigio del arte cinematográfico, sino que es un claro referente de la importancia que representa el cine mudo para cualquiera que quiera aprender la esencia de la narrativa cinematográfica.
El maestro Chaplin apenas se sirve en la secuencia en cuestión de un par de rótulos a modo de apoyo narrativo, que incluso podrían ser prescindibles, ya que las imágenes hablan por sí mismas. Para quien no haya visto El chico, le ponemos en situación brevemente. Chaplin, en su rol de Charlot, se hace cargo de un chico abandonado tristemente por su madre. La secuencia narra el terrible momento en que las autoridades quieren separar a Charlot de su hijo adoptivo para llevárselo a un orfelinato.
Chaplin nos ha tenido acostumbrados desde el comienzo de su cine a ofrecernos una maravillosa mezcla de tragedia y comedia en sus films, donde la crítica social estaba enmascarada con unas dosis de humor que siempre fueron su marca de la casa. Sin embargo, lo que llama la atención en esta secuencia es el drama que predomina en todo momento en detrimento de la comedia. Chaplin está haciendo una crítica de algo demasiado serio como para hacer un chiste. Los mamporros y golpes no sirven en esta ocasión para la risa, sino más bien para todo lo contrario.
Todos los elementos están excelentemente entrelazados y en perfecta armonía para lo que Chaplin quiere contarnos. La posición de los actores en el plano deja entrever la importancia de un realista decorado, donde lo importante no sólo sucede en primer plano sino también en segundo, algo típico del cine mudo. Las condiciones paupérrimas en las que viven Charlot y el chico hacen que la escena se entienda a la perfección, sin olvidar un elemento también fundamental para crear el elemento dramático que la escena requiere: el amor que se profesan entre ambos. Chaplin demuestra ser un auténtico maestro del arte fílmico en el modo en que se sirve de cada componente para la narración, con una importancia especial adquirida por la maravillosa partitura musical compuesta por el propio Chaplin, tan necesaria en cualquier película muda.
Las autoridades y la figura del policía en esta ocasión no son motivo de mofa, sino que se muestran desde el lado más terrible que haya podido mostrarnos nunca Chaplin. Pero en toda la secuencia destaca un elemento que crea la magia como ningún otro: el personaje del chico, interpretado por uno de los mejores niños actores que se hayan podido ver en una pantalla, Jackie Coogan. Las expresiones faciales y corporales del niño no pueden ser mejores, no parece un actor, no estamos viendo a Jackie Coogan sino al chico de Charlot. Es impresionante. Un realismo como pocas veces se ha visto en el cine para cuatro maravillosos e inolvidables minutos que nos dejan con el corazón en un puño. Y lo más importante: sin necesidad de sonido alguno.
EDUARDO M. MUÑOZ